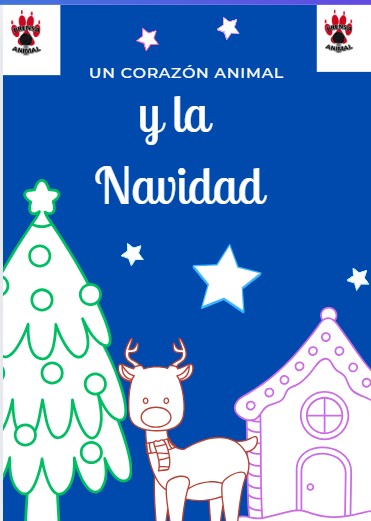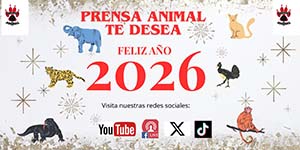Semana Mundial de la Lactancia Materna | 1 al 7 de agosto
Sin salas de lactancia: no hay inclusión real
Uno de los aprendizajes más urgentes en los procesos de construcción de cultura DEI, Diversidad, Equidad e Inclusión; en la convivencia diaria es comprender que la inclusión no es solo una política, sino también tiene que ver con los entornos que habitamos pues hablan de quién puede estar ahí y en qué condiciones, explicó Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista y facilitador de aprendizajes DEI.

Por lo anterior, dotar nuestros espacios de trabajo con salas de lactancia no es un gesto de buena voluntad: es una acción estructural de equidad, detalló.
Las cifras lo confirman:
• En México, apenas el 28.6 por ciento de bebés menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT, 2021.
• A nivel mundial, la tasa es del 44 por ciento, lejos del objetivo del 50% para 2025, Organización Mundial de la Salud, OMS, 2023.
• Las principales barreras no son biológicas ni individuales, sino estructurales: falta de espacios adecuados, jornadas rígidas, estigmas persistentes y ausencia de políticas reales de cuidado.
El devenir histórico de las salas de lactancia.
Las salas de lactancia no son una moda ni una ocurrencia contemporánea. Su origen se remonta al inicio del siglo XX, cuando en algunas fábricas europeas se habilitaron los primeros espacios para que las obreras pudieran lactar durante sus jornadas laborales. Durante la Primera Guerra Mundial, Francia instauró medidas para proteger la lactancia en mujeres trabajadoras como parte de una política de salud pública.
En 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promulgó su primer convenio sobre protección de la maternidad, reconociendo el derecho a pausas para lactancia, abriendo el camino a la formalización de estos espacios. Más adelante, en los años 70, universidades y corporativos en Estados Unidos empezaron a implementar salas diseñadas específicamente para este fin, como parte del movimiento feminista y de equidad laboral.
Salas emblemáticas: cuando el espacio transforma la cultura.
Algunas salas de lactancia han marcado precedentes históricos o simbólicos. En 2016, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York inauguró su sala de lactancia como declaración institucional de equidad. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue pionera en establecer una sala en 2013, como parte de su política de igualdad de género.
En el Congreso de los Diputados en España, su apertura fue una victoria feminista en un espacio históricamente masculino. Y en corporativos como Google, las salas son referencias de diseño funcional, accesible y digno, con infraestructura técnica de primer nivel.
Estos espacios no solo responden a una necesidad biológica: revelan el tipo de cultura organizacional que se quiere construir.
La norma lo exige:
La Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación, que establece los requisitos para centros de trabajo incluyentes, obliga a las instituciones a contar con salas de lactancia dignas como parte de sus criterios de certificación.
Esta norma, impulsada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, así como con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED; busca promover la igualdad laboral y la no discriminación previendo la adecuación del entorno para personas lactantes.
Para acompañar este tipo de regulaciones existe la GUÍA PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE LACTANCIA. Fomento de una cultura de lactancia materna en los centros de trabajo, elaborada por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS; el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF; y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Perspectiva DEI: del discurso al entorno
Desde un enfoque DEI riguroso, el derecho a lactar no se garantiza con frases bonitas ni con empatía improvisada, en realidad se asegura de ofrecer espacios:
• Con salas limpias, privadas, accesibles y funcionales, diseñadas con base en las necesidades de las personas lactantes.
• Con tiempos reales de extracción sin penalización ni sospecha.
• Con procesos de sensibilización y formación en todos los niveles organizacionales, desde la dirección hasta el personal operativo.
• Con una cultura institucional que entienda el cuidado como derecho colectivo y no como problema individual.
Esto no es opinión. Es técnica y ética DEI.
Como facilitador de procesos DEI, hablar de significa asumir con responsabilidad técnica la tarea de identificar condiciones de exclusión estructural. La inclusión no se improvisa, se escucha, se diseña y se implementa con corresponsabilidad, puntualizó Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista y facilitador de aprendizajes DEI.